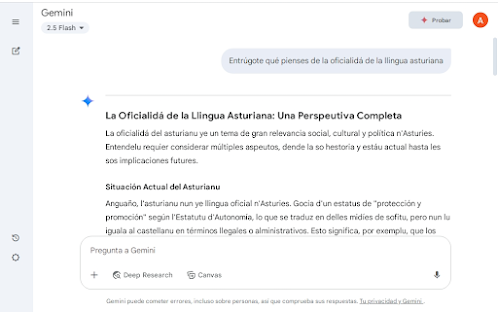10. LAS MUJERES DEL IMPERIO,
¿BLANDAS O DE HIERRO?
La obra de España en el Nuevo Mundo era una obra de poblamiento y para ello las mujeres eran imprescindibles. Entre los expedicionarios de Cristóbal Colón hubo mujeres y una real cédula de 23 de abril de 1497 estableció que, de los trescientos treinta emigrantes que se iban a asentar en La Española, la décima parte —treinta— fueran mujeres. Por otro lado, desde el comienzo, la Corona vigilaba la condición de los españoles que querían marchar a Indias y pretendía que solo pasasen «buenos ciudadanos»: gentes trabajadoras, con oficio útil y sin antecedentes penales. Dentro de esta categoría, el rey Fernando mandó ya en 1515 que los casados «en estos reinos», es decir, en la España peninsular, llevasen a las Indias a sus esposas, o bien, como fijó una real cédula de 19 de octubre de 1544, si se encontraban allá sin sus mujeres, regresasen a España y «asistan en lo que es su obligación.» Son constantes las órdenes a los virreyes, gobernadores y corregidores para reunir a los casados con sus cónyuges, hasta embarcándolos por la fuerza, y prohibir su establecimiento sin sus esposas. En esta tarea contaban con la colaboración de los obispos, a los que se fuerza a informarse de la situación familiar de los españoles y comunicarla a las autoridades si era necesario. Una real cédula de 23 de mayo de 1539 prohíbe dar licencias para ir a Indias a solteras. Es decir, la Corona volcaba su poder contra los maridos que ponían un océano entre ellos y su familia. El Imperio no aprobaba el «ahí te quedas» ni el «me voy a buscar tabaco».
Pero las mujeres no se limitaban a ser únicamente esposas sumisas, sin apenas inteligencia ni capacidad legal, tal como las presenta el feminismo rampante. En este capítulo presentaremos a varias de ellas, que hicieron lo que quisieron en su vida. Y empezaremos con aquella cuya intuición, insistencia y voluntad fue la génesis del Imperio español.
ISABEL LA CATÓLICA:
PROTECTORA DE LOS INDIOS
Sin ella, nada habría ocurrido.
El rey Fernando desconfiaba del proyecto de Cristóbal Colón, no solo por el dictamen en contra de la junta de expertos, sino también por las exigencias del genovés. En 1492, le dijo a su esposa que dejasen que el irritante marino marchase «en buena hora» y la reina Isabel no supo qué contestar entonces, pero cambió de opinión gracias a las cartas y los argumentos de dos amigos de Colón, fray Juan Pérez y Luis de Santángel, prestamista de la Corona. Los Reyes aprobaron el plan y, encima, aportaron 1 200 000 maravedíes. La intuición femenina pesó más que la desconfianza masculina. El mejor conocedor de Isabel de Castilla, Luis Suárez, escribe:
«Es este uno de esos momentos que sirven para convencer a los historiadores de cuántas veces la nariz de Cleopatra, evocada por Pascal, asoma en la coyuntura de los sucesos.»
Colón siempre expresó su agradecimiento a la Reina, pues sin ella se habría tenido que ir de España y quizás no habría alcanzado su destino.
En su testamento, ley fundamental de la Monarquía, otorgado en Medina del Campo mientras agonizaba, la Reina definió dos principios capitales sobre los que se organizaría el Imperio español. Aquí encontramos las razones de que el español fuera un «Imperio generador» y no un «Imperio depredador.»
El primer principio consistió en la protección legal a los nativos americanos, tal como se lo pidió a su hija Juana y su marido Felipe, futuros reyes de Castilla, y a su marido Fernando, gobernador del reino hasta la llegada de los anteriores.
«Non consientan e den lugar que los indios vezinos e moradores en las dichas Indias e tierra firme, ganadas e por ganar, reciban agravio alguno en sus personas e bienes; mas mando que sea bien e justamente tratados. E si algún agravio han rescebido, lo remedien e provean, por manera que no se exceda en cosa alguna de lo que por las Letras Apostólicas de la dicha concessión nos es inyungido e mandado.»
Es decir, la Reina excluyó definitivamente de la esclavitud a sus nuevos súbditos. Lo mismo había hecho en Canarias. En 1490, cuando Colón era uno de los varios solicitantes que poblaban su corte, firmó una cédula en que mandaba que los guanches apresados y vendidos como esclavos por el gobernador Pedro de Vera se localizasen y devolviesen a sus lugares. La esclavitud era una institución aceptada en todo el mundo y en la Europa cristiana se admitían los esclavos solamente en dos casos: los comprados como tales y los capturados en combate entre infieles. Las costumbres cristianas de la época atenuaban esta institución. Dos compradores de sendas niñas guanches, un mallorquín y un barcelonés, pidieron a la Reina que les permitiese conservarlas, ya que las trataban como a hijas. La Reina se lo autorizó a condición de que las adoptasen, de modo que las convirtiesen en hijas y herederas ante las leyes.
Los casos de abusos no desmerecen la decisión isabelina, como hoy ningún europeo afirmaría que vive bajo una tiranía ante varias sentencias de los tribunales que condenen por explotación laboral a algún que otro empresario. En el mismo capítulo del codicilo, la Reina subrayaba la obligación de la Corona de procurar la conversión religiosa de los indios siempre voluntaria, lo que implicaba instruirles.
El segundo principio fue la igualdad jurídica de los nuevos territorios con el reino de Castilla, por lo que se constituyeron en reinos, no en colonias:
«E porque el dicho reino de Granada e Islas de Canarias e Islas e Tierra firme del mar Océano, descubiertas e por descubrir, ganadas e por ganar, han de quedar incorporadas en estos mis Reinos de Castilla y León, según que en la Bula Apostólica a Nos sobre ello concedida se contiene.»
Tan importante fue ese régimen jurídico que cuando un virrey de la Nueva España quiso detener el ascenso de la delincuencia con castigos como el desorejamiento y el sellado de las espaldas con un hierro candente de los condenados, Carlos II se lo prohibió mediante una Real Cédula de 31 de octubre de 1698, porque las leyes del reino de Castilla no los permitían.
El Papa Paulo III promulgó una bula, Sublimis Deus (1537), en que ratificaba que los indios tenían derecho a gozar de su libertad y sus propiedades y a que se les predicase la fe católica.
Por el apoyo a Colón, por la prohibición de la esclavitud para los nativos americanos y su instrucción religiosa, y por la igualdad jurídica entre las nuevas tierras y España, por sus premoniciones y su humanidad, la reina Isabel merece figurar entre las mujeres más extraordinarias de la historia.
DOÑA MARINA: CONSEJERA DE CORTÉS
Y sin ella, la conquista de México no habría sido posible.
Bernal Díaz del Castillo cuenta que la incorporación de la azteca a la expedición «fue gran principio para nuestra conquista; y así se nos hacían las cosas, loado sea Dios, muy prósperamente. He querido declarar esto, porque sin doña Marina no podíamos entender la lengua de Nueva España y México.»
Su nombre indígena era Malintzin, que los españoles fonetizaron en Malinche. Al bautizarse se le impuso el de Marina. Muy poco sabemos de la mujer que se convirtió en intérprete y consejera de Hernán Cortés. A diferencia de otras mujeres de este capítulo no tenemos escritos de su puño; ni reflexiones sobre su sorprendente destino; ni el relato de su propia vida. Las únicas referencias que nos han llegado son las legadas por el testimonio de los españoles.
Sus progenitores eran caciques, pero al morir su padre y casarse su madre con otro hombre se la vendió como esclava. Después de la batalla de Centla, librada el 15 de marzo de 1519, los gobernantes de Tabasco regalaron a sus nuevos señores joyas y veinte muchachas para que les sirvieran como cocineras, lavanderas y concubinas, entre las que se encontraba Malinche. Debía de rondar entre los dieciocho y los veinte años. Como sus compañeras, fue bautizada y recibió el nombre de Marina, con el que entró en la historia.
Pronto se reveló como imprescindible por su dominio de los idiomas locales, el náhualt y el maya, principalmente, y su rápido aprendizaje del castellano. Así, sustituyó a la otra «lengua» de la expedición, Jerónimo de Aguilar. Marina no solo se convirtió en intérprete, sino también en consejera de Cortés sobre las costumbres de los pueblos del Imperio mexica y sus divisiones. El extremeño, según narra López de Gómara, «le prometió más que libertad si le trataba verdad entre él y aquellos de su tierra, pues los entendía, y él la quería tener por su faraute y secretaria.» Podemos hacernos una idea de la importancia que adquirió Marina con su aparición en varios códices junto a Cortés y la atribución en seguida, por parte de los conquistadores, del título de doña.
Los servicios de Marina brillaron en las batallas, donde traducía las órdenes de los oficiales españoles a sus aliados tlaxcaltecas, y en la difusión del catolicismo, pues gracias a ella se vertió por primera vez la doctrina cristiana en las lenguas indígenas.
Hernán Cortés fue un mujeriego. Que sepamos, tuvo once hijos de seis mujeres. Aunque estaba casado con Catalina Suárez Marcayda, hizo de Marina su amante. Y cuando su esposa llegó de Cuba, la relación ilícita se mantuvo bajo el mismo techo, el de un palacete en Coyoacán. En 1522, nació un hijo mestizo que recibió el nombre de Martín y unos años más tarde la legitimación para él y sus hermanos Luis y Catalina por medio de una bula papal. Su padre le llevó consigo en su último viaje a España, en 1540, y el Emperador le aceptó en su casa como criado del príncipe Felipe. El joven se dedicó a la carrera de las armas y combatió en Alemania, Argel y las Alpujarras, donde falleció a las órdenes de otro bastardo ilustre, Juan de Austria.
Pero la fortuna y los honores no ataban a los conquistadores españoles en sus palacios. Su pasión de viajar y conocer les impulsaba a correr nuevas aventuras. Hernán Cortés llevó a Marina en la expedición a las Hibueras para que ejerciese de intérprete. Entonces, su amante decidió que casase con un capitán veterano de la conquista, Juan Jaramillo, regidor del Ayuntamiento de México y rico encomendero. Aunque solo en los cuentos de hadas los príncipes se casan con barrenderas, Marina tuvo un matrimonio de calidad y fortuna. La boda se celebró el 15 de enero de 1525 y su protector dotó a Marina con dos encomiendas. ¿Por qué actuó así Cortés? Quizás porque pensaba que el emparejamiento con una antigua esclava le dificultaría alcanzar el nombramiento de virrey; o para atenuar las sospechas de un asesinato por celos en la muerte de su esposa, ocurrida en noviembre de 1522.
En 1526, dio a luz a una hija que se llamó María. Doña Marina murió entre 1526 y 1527, en la ciudad de México, probablemente a causa de una de las epidemias de sarampión o viruela que asolaban la Nueva España.
Los revolucionarios mexicanos han tratado de presentarla como una traidora a la sociedad que la degradó a la condición de esclava y regalo, pero lo cierto es que, al igual que otras muchas mujeres nativas, gracias a los españoles gozó de una libertad y un respeto que le negaron los aztecas.
ISABEL DE MOCTEZUMA:
NOBLE ENTRE LOS ESPAÑOLES
En junio de 1520, cuando Moctezuma agonizaba por el ataque de sus súbditos, pidió a Hernán Cortés que cuidara de sus hijos más queridos y el conquistador se lo prometió. Entre estos se encontraba la princesa Tecuichpo Ixquixóchitl (Flor de Algodón), a la que habían casado con el primo de su padre Cuauhtémoc, el último huey tatlonai mexica, después del fallecimiento de su primer marido, su tío Cuitlahuac, por la viruela.
Al final del sitio de Tenochtitlán, en agosto de 1521, cuando la caída de la ciudad era inminente, Cuauhtémoc trató de huir por el lago Texcoco en una barca, que los españoles capturaron. El monarca derrotado pidió a Cortés que le diese muerte, pero que se respetase la vida de su esposa, todavía una niña de poco más de diez años, aunque «muy hermosa mujer», en palabras de Díaz del Castillo. Como ya contamos en otro capítulo, los nuevos dueños del país no masacraron a las familias de los gobernantes vencidos, a diferencia de lo que habían hecho ellos en décadas anteriores con los pueblos que sometían, sino que los integraron en la nueva sociedad, supeditadas a la Corona y sus autoridades, pero con un estatus privilegiado.
Después de que su marido fuese ejecutado, la joven mexica casó tres veces más, en todas ellas con españoles escogidos por Cortés: el contador Alonso de Grado, Pedro Gallego de Andrada y Juan Cano de Saavedra. Tuvo seis hijos legítimos de ambos sexos de sus dos últimos maridos, más una niña engendrada por Cortés y nacida en 1528. Esta recibió el nombre de Leonor Cortés Moctezuma, un título de nobleza otorgado por Carlos V y una gran suma de dinero de su padre legada en su testamento.
En 1526, después de la muerte de su primer marido español, Tecuichpo se convirtió al cristianismo y escogió el nombre de Isabel, el mismo de la esposa del emperador Carlos, quizás para recordar su perdida corona. También recibió de Cortés la encomienda del pueblo de Tacuba, con más de mil doscientas casas.
Juan Cano, su último esposo, viajó en 1542 a España para tratar de recuperar los bienes de Isabel, pero fracasó. En su viaje de vuelta, recaló en Santo Domingo, donde le contó a Gonzalo Fernández de Oviedo, primer cronista de las Indias por nombramiento imperial, la historia de su mujer.
En 1550, poco antes de su muerte, Isabel dictó testamento, en el que, de acuerdo con las costumbres del tiempo, concedió la libertad a sus esclavos indios, mandó pagar deudas a sus criados y encargó misas y limosnas; y por supuesto repartió sus propiedades. Sin embargo, estableció una nueva asignación de su patrimonio en el caso de que la Corona le devolviera los bienes que le correspondían como hija legítima de Moctezuma. Se ocupó de atender a todos sus hijos, salvo la bastarda que tuvo con Cortés y de la que él le había separado.
Sus hijas Isabel y Catalina ingresaron como novicias en el convento de la Concepción de México. Juan Cano Moctezuma, que había acompañado a su padre a España, se casó en 1550 con una cacereña y levantó en Cáceres el Palacio de Moctezuma. De esta rama de la realeza mexica derivaron otras familias tituladas.
La Corona española siguió honrando a la familia de Isabel. Carlos II concedió en 1690 el condado de Miravalle al aristócrata novohispano Alonso Dávalos y Bracamonte, descendiente de la última emperatriz azteca.
CATALINA BUSTAMANTE:
LA PRIMERA MAESTRA
Con las primeras mujeres españolas que se establecieron en América suele ocurrir lo mismo que con los varones: prestamos más atención a las guerreras y jefas de expedición que a quienes, después de callar las armas, araron las tierras y levantaron las ciudades. Por eso, en las historias del Imperio español siempre se nombra a Inés Suárez, que se unió a la expedición de Pedro de Valdivia para la conquista de Chile y guerreó como un soldado más; a Isabel Barreto, que por la muerte de su marido se convirtió en almirante del mar del Sur y gobernadora de las islas Salomón; y a María de Toledo y Rojas, virreina de Santo Domingo durante las ausencias de su marido, Diego Colón, y después de su muerte. Lo asombroso oculta lo ordinario, aunque esto sea más abundante. Y ordinario incluso en el siglo XVI era montar una escuela para niñas, aunque lo asombroso es que fuera la primera escuela en América. Semejante honor correspondió a la extremeña Catalina Bustamante, más honrada en México que en España.
El 5 de mayo de 1514, partió en una nao de Sanlúcar de Barrameda con rumbo a las Indias una familia encabezada por Pedro Tinoco y formada por cinco mujeres: su esposa Catalina Bustamante, de casi veinticinco años, sus hijas María y Francisca y sus hermanas María y Juana Tinoco. Aunque no figuran en el libro de pasajeros de la Casa de Contratación ni su profesión ni su destino, seguramente el viaje en familia fue motivo suficiente para quedar exentos de las formalidades legales. Por el contrario, cuando Inés Suárez, acompañada de una niña pequeña que presentó como su sobrina, quiso pasar a Tierra Firme, dos personas tuvieron que jurar que no estaba incursa en ninguna de las prohibiciones impuestas a los españoles.
Los Tinoco, naturales de Llerena, se establecieron en Santo Domingo, donde vivieron varios años. Es muy probable que conocieran a fray Bartolomé de las Casas y recibieran una encomienda. Quizás Catalina, que sabía leer y escribir en su idioma natal y además tenía conocimientos de las lenguas latina y griega, instruyera a las hijas de los españoles acomodados. Su rastro documental desaparece hasta una carta que escribe en 1529 al rey Carlos I de España, ya emperador, en la que presenta una queja por la ofensa a dos internas indígenas del colegio del que era directora en Texcoco, en la Nueva España. ¿Cómo había llegado Bustamante hasta allí?
Nada más concluir la conquista de Tenochtitlán, Hernán Cortés pidió a Carlos V el envío de misioneros franciscanos para predicar la fe católica a los nativos. Una docena de ellos desembarcó en Veracruz en junio de 1524 y les recibió el propio conquistador en una ceremonia de humildad que pasmó a los indios. Uno de ellos, fray Toribio de Benavente, recibió el apodo de Motolinía, por la pobreza en que decidió vivir. Los franciscanos no solo levantaron iglesias, fundaron conventos y enseñaron catequesis, sino que también abrieron escuelas para enseñar a los indígenas desde la lengua castellana a canto y música. Por su parte, los misioneros buscaron sabios que les instruyesen en el náhualt y otros idiomas locales para mejor evangelizar. El franciscano flamenco Pedro de Gante, que había llegado un año más tarde que sus doce hermanos y se había establecido en Texcoco, a unos treinta kilómetros de México, uno de los territorios aliados de los españoles en la guerra de conquista, donde erigió una escuela con un internado para los muchachos. En la misma ciudad, vivió Motolinía y, sin duda, dado lo reducido de la población española, conocería a Catalina Bustamante.
Para entonces, la extremeña ya aparecía como viuda avecindada en Texcoco, junto con sus dos hijas y el marido de una de ellas; y además como miembro de la Tercera Orden de San Francisco, otro motivo para dar por segura la amistad con los misioneros franciscanos. El vizcaíno fray Juan de Zumárraga le confió la dirección del primer colegio femenino de la Nueva España, que se instaló en unas habitaciones en el palacio de Nezahualcayotzin. Este sacerdote, primer obispo de México, la definió así: «…de nuestra nación, honrada, honesta, virtuosa, de muy buen ejemplo.»
En este colegio y en los demás que se abrieron a partir de su modelo, todo el claustro era femenino, salvo el sacerdote que impartía la catequesis con un catecismo en náhualt elaborado por Pedro de Gante. Las niñas aprendían doctrina católica, canto, lengua castellana, oficios, higiene, cocina y el cuidado de la casa. Catalina trató de extirpar en sus discípulas costumbres muy arraigadas en la sociedad nativa, como la poligamia y la venta de muchachas.
«La meta final de esta educación de doncellas culminaba con el cometido de conformar uniones con jóvenes indígenas conforme al concepto monógamo e indisoluble del matrimonio cristiano. Desde una visión humanística y cristiana Catalina instruía a las niñas para no dejarse vender o regalar a colonos y caciques. Sin duda, esta es una de las experiencias educativas más innovadoras del Renacimiento.»
A partir de 1524, cuando Cortés marcha a Honduras y está ausente dos años, en México irrumpe el caos. De los cinco oidores de la Real Audiencia nombrada en 1527 por Carlos V para gobernar el territorio, dos murieron en seguida y los otros tres, dirigidos por Nuño de Guzmán, implantaron un despotismo que duró hasta 1530 y que padeció el propio caudillo extremeño.
Una noche de mayo de 1529, Juan Peláez de Berrio, alcalde de Antequera (hoy Oaxaca de Juárez), mandó a un grupo de indios vasallos penetrar en el colegio y secuestrar a una muchacha hija de un cacique a la que deseaba, llamada Inesica, y a su criada. Bustamante acudió a Zumárraga. Tanto la maestra como el obispo trataron de recuperar a la joven y de castigar a Peláez del Barrio, pero el delincuente tenía familiares en la Audiencia que le concedieron impunidad.
Los oidores controlaban los correos de Cortés y de Zumárraga para impedir sus denuncias a la corte española. Catalina, sin embargo, puedo enviar una carta que leyó la emperatriz Isabel, regente de España y las Indias debido a la ausencia de Carlos. Doña Isabel respondió con una Real Cédula de 24 de agosto de 1529 dirigida a los oidores y demás jueces de la Nueva España en que les reprochaba que no observasen «el servicio de Nuestro Señor, ni el bien de los dicho indios y conservación de ellos»; y al obispo Zumárraga le confiaba que velase por el colegio de Texcoco. El 31 de agosto, la Emperatriz envió una orden a la Real Audiencia para que respetasen los privilegios del convento y del colegio anexo, so pena de una multa de diez mil maravedíes. El amparo de la Corona no acabó aquí. Más tarde, Isabel de Avis encargó a un fraile la búsqueda de varias mujeres letradas que se incorporaran al colegio de Bustamante y a otros ya abiertos y se comprometió a pagarles el pasaje y un ajuar.
A doña Catalina el apoyo de las autoridades del naciente virreinato no le pareció suficiente para cumplir con su misión y en 1535 realizó el tornaviaje, de Veracruz a Sevilla. En España se reunió con la Emperatriz, que le renovó su protección, y así pudo escoger varias hermanas terciarias preparadas para incorporarse a sus colegios, abonar los gastos del viaje y comprar material de enseñanza.
En 1536, informó al Consejo de Indias de que gobernaba más de diez colegios en diversas villas (Texcoco, Otumba, Xochimilco, Coyoacán, Tlamanalco, Cuautitlán…) con unas cuatro mil internas en total, que eran tanto hijas de caciques como niñas pobres. Los establecimientos se sostenían con aportaciones en especie de los caciques y de donativos de damas españolas.
Pero esta obra se segó en agraz. La espantosa peste de 1545 mató a cientos de miles de novohispanos, entre ellos a Bustamante, a sus compañeras terciarias y a sus alumnas. En la base del monumento que la recuerda en Texcoco se grabó esta frase que resume su mérito: «Maestra Catalina de Bustamante, primera educadora de América.»
LUISA DE CARVAJAL:
BUSCAR EL MARTIRIO EN LONDRES
Luisa Carvajal y Mendoza nació en 1566 en Jaraicejo (Cáceres) y en el seno de una familia noble. Su padre fue corregidor de la ciudad de León y su madre era hermana del primer marqués de Almazán. A los seis años quedó huérfana y pasó a vivir con su tía María Chacón, aya de las infantas Isabel Clara Eugenia (1566-1633) y Catalina Micaela (1567-1597), las inteligentes hijas de Felipe II y de Isabel de Valois. En 1576, se produce una nueva muerte en su familia, su tía, y, en consecuencia, un viaje a Pamplona, para reunirse con su tío Francisco Hurtado de Mendoza, el marqués.
Con quince años, rechazó toda propuesta matrimonial, debido, entre otras razones, a su vocación religiosa. Consiguió que su tío le permitiese vivir desde 1591 en casa independiente con unas criadas. Al año siguiente falleció el marqués de Almazán y, ya con veintiséis años, Luisa fue plenamente capaz de tomar sus decisiones.
Reclamó su herencia paterna a su hermano, con el que pleiteó, y la donó a la Compañía de Jesús para la fundación de un noviciado para enviar jesuitas a Inglaterra, donde Isabel I perseguía de manera encarnizada a los católicos. A partir de entonces, vivió en una pequeña casa de la calle de Toledo (Madrid) con sus criadas en situación de igualdad. En 1593, hizo voto de pobreza; en 1595, de obediencia y en 1598, de martirio.
En su poesía mística, hay composiciones al martirio, como esta:
Esposas dulces, lazo deseado,
ausentes trances, hora victoriosa,
infamia felicísima y gloriosa,
holocausto en mil llamas abrasado.
Di, Amor, ¿por qué tan lejos apartado
se ha de mí aquesta suerte venturosa,
y la cadena amable y deleitosa
en dura libertad se me ha trocado?
¿Ha sido, por ventura, haber querido
que la herida que al alma penetrada
tiene con dolor fuerte desmedido,
no quede socorrida ni curada,
y, el afecto aumentado y encendido,
la vida a puro amor sea desatada?
En la España de entonces, el sentimiento religioso arrebataba a todas las clases sociales y en consecuencia abundaban los ingresos en monasterios, la toma de hábitos y hasta la búsqueda de la santidad o del martirio en tierras de infieles. El país escogido por doña Luisa de Carvajal para su martirio fue Inglaterra.
En enero de 1605, partió desde Valladolid a Londres vía Flandes, donde reinaban la infanta Isabel Clara Eugenia y su marido, el archiduque Alberto. El monarca inglés acababa de firmar la paz con España, pero doña Luisa tuvo en su contra el descubrimiento en octubre de 1605 de la Conspiración de la Pólvora, en que un grupo de católicos, para acabar con la persecución que sufrían, planeó volar el Parlamento con el rey Jacobo presente. La conmoción y el miedo entre los protestantes perjudicaron a los católicos.
Doña Luisa aprendió inglés y, sin miedo a la muerte y las humillaciones, se dedicó a visitar a fieles y sacerdotes encarcelados y torturados; arrancó pasquines anticatólicos; recogió los cuerpos descuartizados de los mártires y repartió sus reliquias; participó en discusiones en las calles; trató de fundar un convento de españolas; auxilió a los pobres, etcétera. Al poco de la llegada a Inglaterra de la brava española, el rey Felipe III ordenó a sus embajadores que abonasen un subsidio mensual a quien hacía «muy ejemplar vida y gran beneficio a los católicos de aquel reino.»
Conocemos las proezas de doña Luisa, así como la despiadada persecución a los católicos ingleses hecha por los protestantes, gracias a unas ciento cincuenta cartas que ella escribió mientras vivió en Londres.
«No sé si ha llegado allá la nueva de cómo fue su madre del barón de Vaux cogida antes de amanecer en su casa, escalando su huerta y abriendo sus puertas con ganzúas y palancas. Cogieron todo el aderezo de su capilla, que estaba adornado para Todos los Santos, y en ella, unos joyeles de diamantes. Perdió en todo allí mil libras o poco más. Hízose esta ‘serche’ [search] con especial orden, que fue de aquí para ello. Por esa hazaña, dicen, han hecho ya caballero al Justicia de la paz que la ejecutó.»
El comportamiento de Carvajal preocupó los embajadores de Felipe III con los que coincidió a lo largo de casi diez años, por las amenazas, tanto al estado de paz entre ambos reinos, como a la vida de una mujer resuelta a morir por su religión. Se le detuvo dos veces, la segunda por orden del arzobispo de Canterbury. En esta última, se le acusó de haber convertido a numerosos protestantes y de haber fundado un convento. Pero, cuenta ella,
«…que aunque tienen las lenguas de millares en sus manos, no han podido mostrar probanza alguna ni de la más mínima cosa que a aquesas dos toque.»
En noviembre de 1613, Carvajal escribió al valido real, el duque de Lerma, para pedirle que ni él ni el embajador le salvasen de las cárceles inglesas:
«…suplico a vuestra excelencia que jamás concurra con los que, por su medio, procuraren mi salida deste reino, dejándolos a ellos que, a sus solas, hagan por violencia u maña lo que Nuestro Señor les permitiere.»
Poco después, se excarceló a doña Luisa por presión del embajador, conde de Gondomar, cuya esposa visitó a la prisionera. El monarca Estuardo exigió la expulsión de la misionera, pero el conde, Diego Sarmiento de Acuña, contestó que, si ella se marchaba, él también lo haría. El tiempo resolvió el conflicto. Unos pocos días después, el 2 de enero de 1614, Luisa de Carvajal expiró en la casa de Acuña.
A petición del rey, Gondomar envió el cuerpo a España en 1615. Se enterró en el Real Monasterio de la Encarnación, en Madrid, donde se conservan muchos de sus escritos. Seguramente, esta fue una de las poquísimas ocasiones en que a doña Luisa un hombre le dijo adónde tenía que ir.
LA «DAMA AZUL»:
CONFIDENTE DEL REY Y MISIONERA EN TEXAS
La monja María Coronel y Arana (1602-1665), como se bautizó, constituyó una personalidad fascinante en el siglo XVII, del que se dice que fue más religioso que el XVI. Nació en la villa soriana de Ágreda, cercana a Aragón y batida por los fríos vientos del Moncayo. Después de una visión, la madre convirtió la casa familiar en convento de clausura de la Orden de la Inmaculada Concepción. A los dieciocho años, María ingresó en la Orden y el convento. En 1627, se nombró abadesa, cargo que desempeñó hasta su muerte, salvo un período de tres años. En 1633, la comunidad se trasladó a otro edificio.
Los escritos místicos y los dones divinos de Sor María de Ágreda se difundieron en seguida por una España volcada en lo espiritual y lo prodigioso. Mucho más que en el siglo anterior, los acontecimientos naturales se interpretaban como augurios, signos y profecías, y surgían supuestos videntes en todas las capas sociales. La Inquisición defendió la racionalidad y se afanó en reprimir las supersticiones. Pero esa pasión no fue solo española; se dio en toda Europa. Los puritanos ingleses estaban convencidos de la inminencia del fin del mundo, de ahí su renuencia a alcanzar acuerdos de convivencia con los católicos y los anglicanos; y el cardenal Richelieu, paladín de la Razón de Estado, pedía a la Madre Margarita del Santo Sacramente, del Carmelo de París, sus revelaciones sobre el porvenir y ella le anunciaba la derrota de los ingleses.
En enero de 1643, Felipe IV se había hecho con las riendas del Gobierno, que había tenido desde el comienzo de su reinado su favorito, el conde-duque de Olivares. A este le había costado el cargo el fracaso de su «política de prestigio» tanto exterior como interna, que concluyó con quiebras económicas, con la sublevación de Portugal y Cataluña en 1640 y la penetración militar francesa en la Península. Como descripción del ambiente de la época, sus enemigos le denunciaron ante el Santo Oficio por practicar hechicerías con las que se apoderaba de la voluntad de los demás.
Por primera vez desde los años cincuenta del siglo XVI, un rey español se ponía al frente de un ejército y marchaba a combatir a los invasores, que acababan de capturar Lérida y amenazaban Zaragoza. El 10 de junio de 1643, Felipe IV se detuvo en Ágreda para conocer a la mística y así establecieron una amistad y una relación epistolar que se prolongó hasta el 27 de marzo de 1665, fecha de la última. Sor María Jesús falleció el 24 de mayo de ese año y el monarca el 17 de septiembre. Se conservan casi trescientas cartas con la peculiaridad de que el rey le mandaba el mensaje con un espacio en blanco en el papel para que la monja le contestase. Las cartas contienen por parte del rey incluso lamentos, como el causado por la muerte de su hijo, el príncipe Baltasar Carlos, en octubre de 1646: «He ofrecido a Dios este golpe, que os confieso me tiene traspasado el corazón y en estado que no sé si es sueño o verdad lo que pasa por mí.»
Sor María de Ágreda exhortaba al monarca a rezar, a confiar a Dios, a moralizar las costumbres, a promover el buen gobierno del pueblo, a mantener los fueros y las instituciones de los reinos que componían la Monarquía Hispánica y a conseguir la paz con Francia para que los Austrias y Borbones, unidos, combatiesen al turco, una propuesta que ya hizo Carlos V, como vimos en el capítulo dedicado al lema «Plus Ultra.»
El historiador Joaquín Pérez Villanueva se opuso al tópico de que la monja gobernó el imperio español desde su convento de Ágreda.
«Es más fácil decir que decir que la monja gobernaba la Monarquía desde su celda que probarlo con textos que lo apoyen. Porque lo cierto es que más que consejos políticos precisos, lo que sor María prodiga son estímulos morales, peticiones de confianza en la ayuda divina e invitaciones a la justicia divina, al equilibrio social y, por supuesto, a la reforma moral de la conducta regia.»
Sobre la influencia que pudiera tener Sor María en el gobierno se puede aducir esta frase del rey en una carta del 30 de enero de 1647: «Pero al final la decisión no la toma nadie más que yo, pues reconozco y comprendo que este deber es solo mío.»
El libro más famoso de Madre Ágreda, Mística Ciudad de Dios, se publicó de manera póstuma. Defiende el dogma de la Inmaculada Concepción, que era popularísimo en España, pero con citas de supuestas revelaciones divinas, lo que hizo que las Inquisiciones española y romana lo estudiaran. Cuando en junio de 1681, un decreto del Santo Oficio de Roma, aprobado por Inocencio XI, prohibió su lectura, el rey Carlos II de España y su madre, la reina Mariana de Austria, se quejaron al papa hasta conseguir la revocación de la prohibición. Y cuando la Sorbona de París censuró el libro en 1696, tanto la Corona como las universidades españolas lo apoyaron. Entre su publicación y mediados del siglo XX, Pérez Villanueva calcula que se imprimieron ciento sesenta y ocho ediciones del tratado, una cifra impresionante.
Pero lo más difícil de aceptar para la mente humana, sobre todo la mente posmoderna, es la afirmación de que Sor María Jesús de Ágreda fue capaz de bilocarse, es decir, por gracia de Dios, estar en dos sitios al mismo tiempo, en este caso, en su convento de Soria y en las llanuras de Nuevo México y Texas.
En 1622, una expedición de veintiséis franciscanos encabezada por fray Alonso de Benavides penetró en el territorio salvaje al norte del río Bravo —que hoy es parte de Nuevo México y Texas— con la misión de evangelizar a los nativos. Para su sorpresa, esos indios no solo les recibieron con alegría y paz, sino que además mostraban conocimientos del catecismo católico, tan amplios que pudieron bautizarlos sin más instrucción. A las preguntas de los franciscanos, los nativos respondieron que les había catequizado una mujer blanca y joven, vestida con un hábito azul. Benavides informó a sus superiores y años después, en 1630, viajó a España, y se trasladó a Ágreda para conocer a la «Dama Azul.» Otro caso de bilocación fue el ocurrido en 1626 con un musulmán encarcelado en Pamplona, al que le conminó que se convirtiese. Cuando este llegó a Ágreda, incluso le sometieron a una rueda de reconocimiento de varias monjas hecha ante notario, y señaló a Sor María Jesús.
La Inquisición de Logroño le abrió un proceso en 1635 para comprobar la veracidad o mentira de sus declaraciones (que los ángeles la trasladaban volando) y lo archivó sin sancionarla unos años después. La Iglesia declaró en 1927 a santa Teresa de Liseux patrona de las misiones, pese a que nunca había salido de su convento de carmelitas descalzas, porque siempre rezaba por los misioneros. Sin embargo, una monja que va de misiones por medio de la bilocación…
Lo mismo que escribió un biógrafo del Padre Pío de Pietrelcina, protagonista de sucesos asombrosos, se podría aplicar a las bilocaciones de la Sor María de Ágreda.
«¿Cómo entender la presencia de un personaje tan "medieval" en nuestro mundo contemporáneo? Quizá no debiera extrañarnos tanto que Dios actúe de forma especialmente dramática para llamar nuestra atención cuando ve que perdemos de vista las realidades espirituales.»
MICAELA VILLEGAS, LA «PERRICHOLA»:
ESCANDALIZÓ A LIMA
Uno de los virreyes más importantes de Perú fue el catalán Manuel de Amat y Junyet (1704-1782), que ejerció el cargo civil más alto del Imperio español en las Indias entre 1761 y 1776. Antes, de 1755 a 1761, fue gobernador y capitán general de Chile. Porque era costumbre en la Monarquía seleccionar a sus principales funcionarios después de un período de entrenamiento en puestos inferiores. Amat, que sucedió al conde de Superunda, impulsó la reconstrucción y el embellecimiento de Lima después del terrible terremoto de 1746; reforzó las defensas del Callao y los demás puertos contra los británicos; realizó un censo de población y un inventario de los bienes de la catedral de Lima; reformó la fiscalidad, las aduanas, el comercio y la minería para aumentar la recaudación de impuestos y la producción de minerales; y armó milicias y expediciones navales en el Pacífico. Tanta actividad le enfrentó no solo con los indios, sino también con los criollos y, sobre todo, con los grandes comerciantes, que alimentaban sus fortunas con el contrabando y, por tanto, preferían virreyes débiles. Su obediencia a la Corona y su autoridad le convirtieron en una figura desagradable en las historias oficiales del Perú independiente. Sin embargo, le recuerdan en Lima la larga lista de sus obras públicas y su amante, la «Perricholi.»
Cuando Amat entró en Lima rodeado del fasto que acompañaba a los virreyes como representación del rey de España, era un solterón de cincuenta y siete años. En la Ciudad de los Reyes encontró el amor con la actriz Micaela Villegas Hurtado, cuarenta años más joven.
A pesar de la popularidad de Micaela Villegas, convertida en protagonista de una reciente telenovela, poco se sabe de su vida. Nació en una familia criolla de clase media que cayó en la pobreza. Como la mayor de siete hermanos, se puso a trabajar muy joven para aportar dinero a su casa y la profesión elegida fue la de actriz, aunque estaba mal vista. «Miquita» despuntó como cantante, bailarina, arpista, guitarrista y, por supuesto, intérprete, de modo que a los veinte años ya figuraba como actriz. Una de sus actuaciones más admiradas era el intercambio de coplillas y canciones picarescas con el público masculino.
Hacia 1767, Amat conoció a Villegas en el Coliseo de Comedias y quedó deslumbrado por ella. En seguida se conoció el romance en una ciudad tan opulenta y relajada que las aristócratas y burguesas limeñas tenían la costumbre de llamar la atención entrechocando sus joyas durante sus paseos y los comerciantes solicitaron el permiso para mandar su propio galeón a Manila. ¡Una actriz seducía al virrey! Además, ni Amat ni la «Perricholi» llevaron sus amoríos con discreción. Los dos se mostraban en público y paseaban juntos. Encima, Amat le hizo carísimos regalos y también un hijo, que nació en 1769 y al que su madre impuso el nombre de Manuel, el mismo que el de su amante.
El apodo de «Perricholi» con el que se la conoce proviene del insulto que le espetaba el virrey durante las discusiones y peleas que atravesaban su relación. La llamaba «perra chola» con acento catalán, es decir «perri choli.»
La fogosidad del romance entre el virrey y la actriz y el permanente cotilleo provocaron todo tipo de leyendas y rumores que perviven. Se dice que Amat construyó la Alameda de los Descalzos para que la «Perricholi» paseara por ella con la carroza que le regaló. Y si bien es cierto que el catalán le obsequió con tal carroza, en cambio la alameda existía ya en la segunda década del siglo XVII.
Cuando se separaron al regresar Amat a España, la «Perricholi» tenía veintiocho años y su hijo seis. Como muestra de su carácter independiente, siguió unos años más en el escenario y se retiró gracias a las inversiones de la fortuna ganada en el teatro. En 1781 adquirió una quinta como residencia y un molino para obtener rentas. Falleció en 1819, poco antes de que San Martín irrumpiese desde Chile y proclamase en Lima la independencia de Perú. En un ejemplo de ese ridículo nacionalismo que envenena a capas de hispanos de América y Europa, algunos universitarios y escritores han pretendido convertirla en una vengadora de la humillación de los criollos por los españoles peninsulares.
Tan popular se hizo en Sudamérica la relación de Amat y Villegas que, treinta años más tarde de concluir, se apodó la «Perichona» a la francesa Ana Perichon, amante de otro virrey, Santiago de Liniers, en Buenos Aires.
***
El discurso dominante nos presenta a las mujeres europeas y americanas como sometidas a los deseos de los varones y desprovistas de protección legal hasta el último tercio del siglo XX. En el Imperio las hubo con voluntad de hierro, capaces de enfrentarse a la poderosa Corona española y a sus funcionarios para reclamar derechos y bienes.